Once tipos de soledad, de Richard Yates (Fiordo) Traducción de Esther Cross | por Óscar Brox
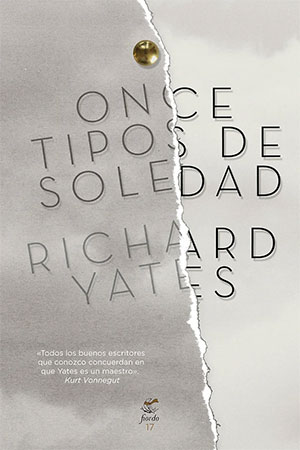
La literatura norteamericana ha sido pródiga en la narración de la mediocridad de la vida suburbial, permanentemente atravesada por aspiraciones y anhelos que nunca pueden cumplirse y pequeñas y grandes miserias que acompañan el paso de un día al siguiente. Richard Yates fue uno de los observadores más perspicaces de ese microcosmos sentimental, junto a otros compañeros de generación como John Cheever o Andre Dubus. Observar siempre ha sido una de las claves de Yates como escritor. Retratar la amargura de la gente corriente, sus conflictos morales y las salidas cada vez más escasas que encuentran para mejorar la situación. El talento de Yates se concentraba en construir un espacio familiar, rellenarlo con unos personajes que, en circunstancias normales, harían bulto o formarían parte de ese segundo plano sin importancia, y escudriñar a conciencia sus vidas morales.
Uno de esos aspectos presentes en su relato es la ambigüedad con la que enfoca el protagonismo de sus personajes. En El Doctor Jack-O’-Lantern, por ejemplo, encontramos dos figuras reconocibles: de un lado, la Señorita Price, maestra de primaria de un colegio, y del otro Vincent Sabella, el nuevo alumno de su curso. Podría decirse que el relato arranca desde la mirada de la profesora, que lleva a cabo un retrato de ese niño probablemente desplazado al que le va a costar insertarse en un ecosistema que no es el de una ciudad como Nueva York. Y así procede Yates durante buena parte de la historia, mientras describe esa mezcla de indiferencia, orgullo y pequeñas mentiras con las que Vincent se abre paso entre el resto de alumnos. El hecho de que esos momentos, digamos, embarazosos -los chicos le pillan una mentira sobre una película, lo que dará pie al mote con el que Yates titula el relato-, aparezcan una y otra vez no pone tanto en evidencia al niño como a una maestra cuya vida, en realidad, es bastante más mediocre que la de aquel. Que vive con la amargura de no poder alcanzar nada mejor, nada más allá de esas pocas cosas -orden, tranquilidad, el ecosistema escolar- con las que ha solidificado su presente.
Sucede algo parecido en Jody tuvo suerte. Aquí Yates arranca directamente con una descripción sencilla y transparente del personaje que más le interesa del relato: “El Sargento Reece era un hombre flaco y callado de Tennessee a quien los uniformes siempre le quedaban bien, y no era exactamente lo que esperábamos de un Sargento de pelotón de infantería”. De hecho, las primeras páginas son casi una glosa de esa mezcla entre la distancia emocional y la rectitud profesional con la que aterriza en el pelotón. Sin embargo, es en esas mismas páginas donde el autor nos explica que esa descripción sucinta del Sargento procede, prácticamente, de sus soldados. Reece es solo un tipo dedicado a su trabajo. Eso lo convierte en un incomprendido o en un pobre diablo, porque a poco que avanza la historia conocemos cómo lo sacan del pelotón y colocan de Sargento a un tipo más dicharachero y amistoso. Lo interesante es que la historia versa y no versa sobre Reece, así como sobre su pelotón; más bien, explora cierto sentimiento de culpa proyectado hacia esas vidas que han desenfocado severamente sus objetivos emocionales bajo capas de rectitud moral. Lo difícil, señala Yates, es verbalizar esa situación. Por eso el Sargento actúa con puño de hierro en el adiestramiento de sus hombres.
El mejor relato de la colección es Ningún dolor. En él se concentran todas las virtudes de Yates. Una mujer se dirige a una institución para veteranos a visitar a su marido enfermo de tuberculosis. Ya desde el mismo inicio conocemos los reparos morales de la historia: la mujer va en el asiento trasero del vehículo de unos amigos con su más que probable amante. El relato avanza, entra el personaje del marido junto a una galería de hombres desahuciados de la vida. La conversación es, aparentemente sencilla, con esa delicadeza de Yates para narrar las pequeñas cosas; se dice mucho sin hacer, aparentemente, ruido. Y en ese punto nos encontramos con eso que en ningún momento había hecho acto de presencia: el vínculo, la complicidad entre los dos personajes. Ella sabe que el marido no va a salir de esta y él probablemente también lo sospeche, pero ninguna conclusión se precipita en sus palabras. Acaso el gesto, de una melancolía devastadora, al dirigir la mirada hacia la puerta de salida. Allí, en algún momento, volverá a aparecer el coche con los amigos y su amante. Entonces, ¿qué nos cuenta el relato? Podría hablar de esa derrota con la que muchos veteranos del ejército orientaron sus últimos años de vida aislados de una sociedad que no reconoció su valor, su esfuerzo. Podría hablar también de la ansiedad de una mujer que, en esa encrucijada, necesita mirar unos cuantos pasos adelante hacia otra vida porque la que conoce, la que ha vivido, se hunde inexorablemente. Pero también habla de una mentira, que nosotros lectores compartimos, y que quizá por eso precipita toda esa avalancha de emociones hacia el final del relato. La mentira de pretender que volverá a visitarle. Y también de ese sentimiento de vergüenza que le hace desear que el coche no vuelva a recogerla. Y, sin embargo, lo hermoso de la escritura de Yates es que ninguna de estas posibilidades sobresale por encima de la otra, que es como decir que no hay un juicio moral que se imponga por encima del otro. Todo está ahí, en cada página, narrado con calma pero sin eludir la crudeza. Es la vida la que se retuerce, en especial, cuando Yates la presenta sin ambages, tal y como es.
Hay relatos en los que Yates presenta una situación y la lleva al límite para expresar los conflictos de sus personajes. En Un perdedor nato es el despido de su protagonista y su incapacidad de explicarlo a su mujer lo que activa los mecanismos del relato. En Lo mejor es esa decepción silenciosa que recorre de principio a fin a la protagonista a medida que se acerca la boda con su futuro marido. En algún punto puede encontrarse cierta comicidad en las situaciones, esa muestra de infantilismo con la que su autor radiografía las patologías emocionales de su generación. Pero, en el fondo, sus relatos siempre aspiran a mostrar más cosas, a poner en tensión creencias y lugares comunes. A desdibujar la seguridad mientras se perfilan las inseguridades. Yates no necesitó embellecer lo mediocre ni tampoco torpedear las ilusiones de sus criaturas. Le bastó con contarnos lo cansado que resulta acompañarles en su soledad, ese gesto, hoy más presente que nunca, con el que tarde o temprano sus personajes reconocen que han perdido la brújula de sus vidas. O, peor aún, que han olvidado dónde encontrarla. Un maestro de la decepción y el desencanto. Un autor clave para la literatura norteamericana del Siglo XX.



